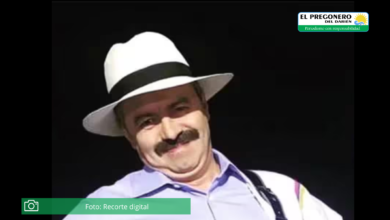Uribe ante la Justicia: derecho, poder y manipulación
Más allá de lo penal, el juicio contra Álvaro Uribe refleja un conflicto entre dos visiones del derecho y es un síntoma de verdades más profundas sobre la justicia, el poder y lo medios de comunicación en Colombia.

Gabriel Ignacio Gómez*/Análisis de la Noticia/razonpublica/El Pregonero del Darién
Un juicio excepcional: El juicio a Álvaro Uribe por soborno a testigos y fraude procesal es un hecho inédito en la historia reciente del país.
Dada la importancia social de este proceso y dado el ruido mediático que lo rodea, es importante analizarlo desde las relaciones complejas entre justicia, política y sociedad.
Dos visiones enfrentadas del derecho
En el debate actual subyacen concepciones opuestas sobre la relación entre derecho y política.
En el caso de Uribe y del proyecto que representa, predomina una orientación cercana al realismo político. Según esta perspectiva, las relaciones de poder definen el contenido del derecho y de las decisiones judiciales.
Si bien esta visión no es exclusiva de la derecha, Uribe ha reiterado desde hace décadas su concepción instrumental del derecho, como un arma de combate, como un recurso de negociación o como una forma de eludir responsabilidades, según el momento político.
En contraste, una concepción liberal y garantista —defendida por sectores que promueven los derechos humanos— sostiene que el derecho debe operar como límite efectivo del poder. Cualquiera que sea su ideología, los gobernantes deben respetar los contrapesos institucionales, la autonomía judicial y los derechos fundamentales.
Esta tensión fue evidente durante los gobiernos de Uribe, cuando recurrió a diversas formas de instrumentalización del derecho: como medio de negociación (Ley de Justicia y Paz), como forma de represión legalizada (decretos de excepción y detenciones masivas), o mediante el uso ilegal de instituciones contra quienes criticaban su política de “seguridad democrática”. El caso más notorio fueron las interceptaciones del DAS contra magistrados de la Corte Suprema.
Esta visión del derecho no avanzó más gracias a la resistencia de las altas cortes, jueces y redes de defensa de los derechos humanos.
El contexto político del proceso
El juicio actual es apenas la parte visible de una tensión más honda, que se agudizó al final del segundo mandato de Uribe.
Con la desmovilización de los grupos paramilitares, organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos exigieron esclarecer las alianzas entre sectores políticos, económicos y actores armados ilegales.
La confrontación persistió cuando Uribe asumió como senador y jefe de la oposición al gobierno de Juan Manuel Santos. Durante este periodo, él y su partido —el Centro Democrático— se opusieron al proceso de paz con las FARC y a los mecanismos de justicia transicional.
Dos episodios ilustran esa postura: el ataque sostenido contra la JEP y la Comisión de la Verdad, y el origen mismo del proceso judicial actual.
Este último surgió a partir de un debate promovido por Iván Cepeda en el Congreso en 2014, donde se señalaban posibles vínculos de Uribe con el paramilitarismo. Uribe respondió denunciando a Cepeda por manipulación de testigos. Pero en 2018, la Corte Suprema se abstuvo de investigarlo y, en cambio, compulsó copias para abrir una investigación penal contra el expresidente.
Juicio judicial y juicio mediático
Este proceso se libra en al menos dos escenarios: el judicial y el mediático.
El primero es el espacio formal donde la Fiscalía y los representantes de las víctimas buscan probar la responsabilidad de Uribe, mientras su defensa intenta demostrar que no existen pruebas suficientes. Lo que está en juego es si hay pruebas que justifiquen una condena, y si se podrá dictar sentencia antes de que prescriba la acción penal. La decisión depende de la jueza, quien debe actuar con plena autonomía y respeto a las garantías procesales.

humanos y de las víctimas del conflicto armado.
Simultáneamente, se libra una batalla mediática en redes sociales y medios tradicionales. Uribe, su partido y varios medios promueven la idea de una persecución política y de que la jueza no ofrece garantías si no acoge las pretensiones de la defensa. Desde el otro lado, hay quienes consideran este juicio una batalla simbólica que podría llevar, por primera vez, a que Uribe rinda cuentas sobre hechos graves que nunca han sido juzgados.
El juicio como síntoma
Este proceso no debe leerse como un trámite técnico. Desde una perspectiva crítica, representa un conflicto más profundo entre dos visiones del derecho y de la justicia.
El juicio existe por la persistencia del movimiento de derechos humanos y de las víctimas del conflicto armado. También existe a pesar de las estrategias de evasión y dilación, y de los intentos por judicializar a quienes promueven el esclarecimiento.
Ilustra, además, cómo ciertos sectores logran evadir responsabilidades. Mientras que buena parte de los procesados carecen de defensa adecuada, otros —con poder político y económico— inciden en el nombramiento de fiscales, contratan abogados influyentes y cuentan con el respaldo de medios que amplifican su versión.
En este caso, Uribe ha jugado hábilmente con los márgenes del sistema judicial. En agosto de 2020 renunció al Senado para salir de la órbita de la Corte Suprema. después, bajo la administración de Francisco Barbosa, la Fiscalía pidió dos veces la preclusión del caso. Ambas solicitudes fueron rechazadas por juezas penales.
Hoy, a pocos meses de la posible prescripción, el acusado, su defensa y sus aliados recurren a una mezcla de tácticas jurídicas, políticas y mediáticas: dilatar el proceso, presentarlo como víctima, desacreditar a Cepeda, sugerir que la jueza no es imparcial y usar los medios como tribunal paralelo.
No se trata de exigir una condena por razones políticas. Se trata de que exista un juicio justo, sin privilegios, sin presiones indebidas y con respeto al debido proceso. Porque también está en juego la credibilidad de la justicia y su capacidad para actuar con independencia frente al poder.
*Este artículo se basa en reflexiones previamente publicadas en el portal de la Universidad de Antioquia.
*Doctor en Justice Studies de la Arizona University, magíster en Instituciones Jurídicas de la Wisconsin-Madison University, abogado de la Universidad Bolivariana, profesor titular, Facultad de Derecho, Universidad de Antioquia.